
je trouve le soupir d’un chat qui se casse,
et tous les corps morts sont exquis.
Tu es fatigué mais je sais que tu
te réveillera demain comme un orage, puissant.

Fue una noche ausente, no por falta de presencia, sino por su exceso. Una de esas noches que comienza como cualquiera y que luego no lo es.
Los acontecimientos gimen a veces tanto como aquellos orgasmos exagerados que cuestan de creer.
Un doctor americano de inglés abierto y musical me pedía que le dejara a Mister Adams el siguiente mensaje: “su padre ha muerto”. O eso creí entender yo. Como el doctor tenía prisa colgó de inmediato y me dejó a mí temblando. ¿Y si había entendido mal? ¿Y si el mensaje era otro? ¿Y por qué tenía que ser yo el portador de tal noticia? Tampoco era el tipo de asunto que se pudiera solucionar dejando una nota bajo la puerta.
Todavía tenía el auricular en la mano cuando los jóvenes borrachos de la 312 cruzaron la entrada del hotel dándose empujones y uno de ellos, no pudiendo soportar más la presión etílica, vomitó sin protocolos en el tiesto del magnífico magnolio del vestíbulo.
Me dirigí a ellos, “chicos, esto no puede seguir así”, en mi inglés latino, “hay que tener un poco de educación”. De resultas, y como podía haber previsto, recibí un puñetazo en la nariz.
Mientras la mujer de la limpieza, Teodora, aprovechaba mi humillante situación para acariciarme entre las piernas, a la vez que usaba uno de sus trapos limpios para detener la hemorragia, entraron por la puerta dos monjas, una de blanco y la otra de negro. Se acercaron con pasos pequeños y aire cansado a recepción. La de blanco, sin desvelo alguno, hizo sonar la campana una vez, dos veces, tres. Trapo en la nariz me dirigí, algo más recobrado pero aún tambaleándome, al mostrador. “¿En qué las puedo ayudar?”. Hubiera añadido el apelativo “hermanas”, pero no me veía capaz de pronunciar ninguna “m”. “Deseamos una habitación de las que están de oferta”, dijo la de negro.
Quizás deba mencionar ahora, no sé por qué no lo hice antes, que andábamos ya por las cinco de la mañana. “No hay habitaciones de oferta”, aseguré, con la cara compungida y la voz tan pequeña y dulce como mi situación demandaba. “Debe haberla”, exigió la de blanco, que era la joven, que era hermosa y que me lanzaba duras miradas desafiantes, incluso me atrevería a decir que, a momentos, de desprecio. “Lo siento, pero no”. La de blanco lanzó un suspiro que podría haber congelado de vuelta el deshielo global y que sin embargo me hizo sangrar la nariz un poco más. La de negro le tocó brevemente el brazo y con voz conciliadora se dirigió a mí: “Estoy segura de que es usted un buen hombre. Mire la hora que es. Estamos cansadas, hemos trabajado toda la noche y necesitamos un lugar donde dormir, de oferta”.
“Yo también llevo toda la noche trabajando y ya ve en qué estado me encuentro. Le repito que no hay habitaciones de oferta, ojalá las hubiera, pero si se esperan a las nueve de la mañana que llega la gente de reservas…”
La de blanco se consignó con brío y plantó ambas manos sobre el mostrador. Eran grandes y huesudas y tuve mucho miedo de esas manos.
Fue cuando apareció el americano del mostacho, con un amante distinto del de la noche anterior esperando discreto junto al maltrecho magnolio.
“Ah, Mister Adams”, dije, “tengo un mensaje para usted”.

En Merlí envià un missatge a través de la tempesta. Ens trobaríem al Barco Pirata al vespre. L’Ion i l’Elena vindrien amb els seus contes i els seus poemes.
Hi vingueren Benedetti, Machado, Lorca, Alberti, León Felipe. Extraterrestres. Déu i els seus matins a les set. Finestres d’autobús. Glòria, Esperança. Una pedra que en caure va fer “pah!”. L’estrangulador del tren. La joguina que provocà una guerra civil.
Els convidats, corsaris de l’amor tots, trencaren potser un parell de gots, immersos en la hipnosi. L’amfitrió dansà alegrement entre nosaltres amb la seva habitual bogeria. I la tempesta esperà que arribéssim a port, abans de descarregar.
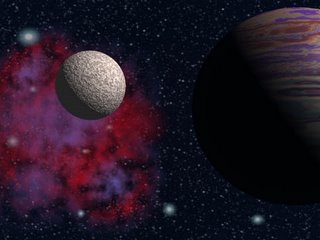
Imposible el SMS que me pediste. Regreso del planeta Lorca en un barco que vuela y la luz reconfigura las distancias, los idiomas. Melancólica entre aromas de café y licores, atravieso lagos, ríos, colinas. Los campos limpios, cortados, en su amplitud de verdes, verde musgo, verde coral, verde menta. Estoy embriagada de viento, de yodo, de paz.
El viento me llamó “niña de la tierra” en lo alto de una duna estelar y me sentí digna, aunque nada hubiera hecho para merecerlo. Quizás haber llegado al inicio de las cosas, de saberme poco, de sentirme humilde. De estar agradecida.
El sol dora los ojos de extraños seres con extraños peinados y peculiar distribución de vello en sus rostros. En esta cápsula que atraviesa fronteras se puede observar el transcurrir del tiempo. Una parada, un poco de aire fresco, apenas. Un curioso deseo de no llegar a ninguna destinación, de estar en permanente movimiento.
He visto una aldea nacer del agua. He visto una máquina desvanecerse en cielos tornasol. Y estoy tan llena de amor…
Las risas flotan: el recuerdo de risas y las risas tímidas y nerviosas de los viajeros. El sol cae en ráfagas, como lluvia. Y si algo más tiene que venir que no sea esta poderosa emoción de vida, lo soplaré hacia el recuerdo, hacia los sueños.
No oigo al bosque cantar, pero veo cómo se estremece. El mundo corre hacia la noche danzando en oro, sus perdidas moradas, su pequeña infraestructura, la oscuridad opalina al otro lado del sol. Las montañas crecen a mi alrededor tan rápido, para mí, que llego de valles de vino y de trigo.
Sé que esta vez, cuando llegue a la ciudad, nada habrá desaparecido.
En otra frontera nos dan cinco minutos de viento. Al final de la tarde la brisa acaricia mis párpados y hago un guiño a Lorca, aunque no esté a mi lado, porque bajo el cielo ámbar, entre las montañas, sus besos corren libres, igual que las olas baten la arena al pie del acantilado.
No tengo miedo de odio, de enfrentamientos, de guerras. En esta frontera muerta sólo veo el futuro, que huele a mar y a tierra.
Tras una noche de pesadillas recurrentes (injustificadas inseguridades y celos), Stella Blue se disponía a afrontar el día con tranquilidad, deseando que, al menos, no le deparara ningún susto que requiriera de ella energía extra. El día en el trabajo fue tedioso a más no poder, pero eso es inevitable cuando una no desea sorpresas. Salió tarde, llegó tarde a la ciudad. Había querido ver a Eire Lebo, pero estaba ocupada. Había querido visitar a sus padres, pero estaban ocupados. Ella, al fin y al cabo, tenía una misión: ir a la Estació de França y conseguir un billete de tren del cual ya tenía previa reserva telefónica.
Bajando Via Laietana la asaltaron miedos, dudas e inseguridades, respecto a todo y respecto a nada, uno de esos días. De modo que entró en una taberna y pidió una Guiness, la primera de la temporada, que, felizmente, estaba bien servida y que ella bebió religiosamente, como el oro negro que es. Mientras bebía, confeccionó una lista. Llegó a los veintiún puntos de insensatez, siendo el número veinte: “tal vez me pasa como a Merlín, que cuando me quedo sin energía me apago”. En realidad se trataba de un ejercicio, porque le había prometido a Eire, más pronto en el día, que no se olvidaría a la semana siguiente de todas las cosas que necesitaba comentar con ella. A veces parece que Paula, Eire y Stella disfruten de comentar entre ellas las tragedias íntimas, ínfimas, entrañablemente incompartibles con nadie más.
Anyway… Stella Blue caminó un poco más aturdida, aunque no más feliz y pasó por el lugar donde venden su incienso favorito. Entró y lo compró. Luego prosiguió con su misión. El bochorno se mezclaba con ráfagas de viento tormentoso. El cielo estaba opaco y cubierto.
Al llegar a su destino, la gran sorpresa, recoge el número 660 y van por el 542. “Ummm”, pensó, “me pregunto lo rápido que irá esto”. Tras veinte minutos de agobiante espera (y eso que tenía el Mondo Sonoro para leer y que no era Sants Estació y que más allá de los ventanales el cielo comenzaba su hora misteriosa), S.B. continuaba anclada en un banco, mirando como aún no había saltado ningún número.
Entonces, iluminada por un rayo de percepción, distinguió otra ventanilla para los clientes que tenían reserva telefónica y corrió hacia allí con la felicidad en los talones. Para su decepción, la taquilla estaba cerrada. Desanimada y cansada, vio al otro lado del vestíbulo la señal “bar”. Y así fue como S.B. se bebió su espera, pensando que menos mal que al fin y al cabo no había quedado con nadie.
Dos horas más tarde (nos ahorramos lo pintoresco: muchacha durmiendo en el suelo, pareja con ramo de flores y maletas, niños corriendo en círculos bajo el péndulo; porque tampoco estamos seguros de que S.B. viera estas cosas de manera consciente), Stella Blue apagó su cigarrillo y regresó de nuevo, sin demasiadas esperanzas, a las taquillas, pensando (y de ahí el título, entre otras cosas): “no me extraña que digan que somos tranquilos y que no tenemos prisa, si es que no nos quedan más huevos, ¡joder!”, ahí plenamente consciente del hecho que el alcohol, en su caso, la había amansado.
Se sentó de nuevo en el banco y, para su sorpresa, los números comenzaron a avanzar a su favor. Con bolsas en una mano y sandalias en la otra corrió hacia una taquilla gritando “¡seiscientos sesenta, seiscientos sesenta!”. Por fin consiguió su billete, por fin salió a la calle.
La noche, o había llegado rápido o era muy tarde.
Caminó sin demasiadas ganas, pensando que tal vez al llegar a casa se encontraría con Bella y compartirían una copa de vino en el balcón, a la luz de las velas, porque la casi luna llena, la verdad, con tanta nubosidad, sería imposible de apreciar.
Por el Borne se tropezó con un bailarín en zancos. Se descubrió ante la puerta de restaurantes del pasado. Respiró los peculiares perfumes (con ironía, claro) de la ciudad vieja. Y al regresar al tráfico se tropezó con Bella, que hoy, quizás por ir sola, caminaba a toda velocidad.
—¿Adónde vas? —preguntó S.B.
—Al mar, a ver la luna —contestó Bella.
Pero como iniciaron una conversación, Bella desanduvo un poco de camino para acompañar a Stella.
Regresando a casa sola, Stella sintió grandes deseos de ver a Lorca, pero su amigo había quedado con un colega y ella no pintaba nada en aquella reunión, sin mencionar el hecho de que era imposible localizarles.
Tras varios quehaceres llegó al balcón, con su copa de vino. Divisó entre brumas la luna y pensó: “Mañana luna llena y eclipse, qué raro, normalmente es en agosto, pero este año es en septiembre”.
Y con este pensamiento fumó su penúltimo cigarrillo del día, o eso creía ella.
Algo más tarde recibió la llamada de Acción y Osadía. Osadía había perdido su cartera y justo la encontró mientras hablaba con Stella. “Ah, mis amigos”, se dijo ella, “tomando copas sin mí”. Pero el pensamiento, lejos de inquietarla, la confortó. Habían pensado en ella y Osadía había encontrado su cartera. Pronto los vería, en una semana. El mundo giraba en la dirección habitualmente mágica.
—Espera, espera —dijo Acción—, que nos venimos a Barna.
Y aquí termina a las 23.45h., el relato de hoy, porque S.B. se va de marcha.
En el sol de la tarde, dos patos atravesaron el espacio de cortesía entre la pareja de gatos de la masía. El hocico de la gata blanca brillaba como el polen. Los vecinos gallos y gallinas salieron de paseo con sus retoños. Algunos aún polluelos, otros en la edad de la confusión. El perro se acercó discretamente a controlar la situación. Las abejas, curiosamente, por fin se retiraron. Y en el interior de la casa, una luz gitana se posó sobre las sábanas.